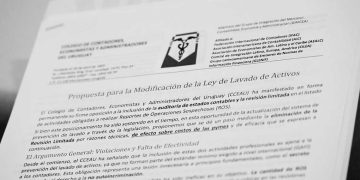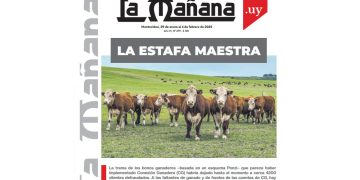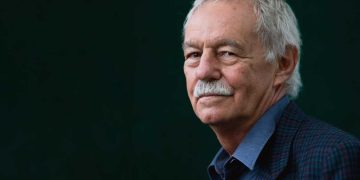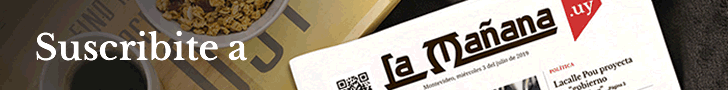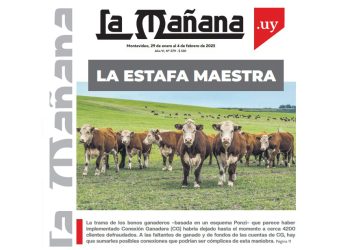¿En qué sentido se atribuye la condición de “clásica” a una obra de arte literaria, musical, plástica o cinematográfica? Varios son los sentidos implicados en ello. El término se aplicó inicialmente a los clásicos de la literatura grecolatina, perdurables hasta hoy y muchas veces considerados paradigmas en su realización artística. Denota, pues, la perduración del interés que ellos suscitan más allá de los condicionamientos histórico-culturales o estéticos en que se originaron.
Se asocia, también, a una noción de equilibrio entre los contenidos que aquellas obras presentan y las formas de expresión a través de las cuales lo transmiten. En relación con este sentido, pero ampliándolo en su alcance, son calificadas así aquellas obras en que se manifiestan las grandes interrogantes permanentes y arquetípicas de todo ser humano, y que invitan a su renovada consideración.
¿Pueden reconocerse estas características en 2001? Creemos que sí. Desde que asistimos en 1969 a su estreno, este filme de Stanley Kubrick nos pareció significativo, y continúa despertando nuestra estima cada vez que volvemos a verlo. Por otra parte, más allá de esta vivencia personal, el interés de la crítica cinematográfica al respecto, evidenciado en la frecuencia con que es citado y también en la diversidad y hasta divergencia de exégesis a que ha dado lugar, actualizan la pregunta sobre su vigencia.
Que en su realización cinematográfica alcanza un nivel estético relevante es perceptible no solo en su estructura general, sino en tantas creativas escenas que sugieren, a través de imágenes simbólicas, significados transcendentes.
Recuérdese la aparición del monolito (verdadero protagonista enigmático del filme) en el contexto del hombre primitivo y su reaparición en todas las instancias decisivas de su desarrollo; la transformación de un hueso lanzado al aire, con que aquel festejaba su triunfo sobre los condicionamientos de la naturaleza, en una nave espacial que, ya en pleno siglo XX viaja hacia una estación orbital –sintetizando así, en una instantánea transformación, la evolución tecnológica de la humanidad hasta entonces–. En esa misma instancia, la conjunción de sonido, dinamismo circular de las imágenes y perfecta sincronicidad con los acordes del vals Danubio azul; el conflicto emergente para los astronautas de una nueva misión en su confrontación con el supercomputador HAL –no simplemente un conflicto entre el hombre y la máquina, como a veces se ha dicho, sino un conflicto del hombre consigo mismo cuando una exagerada y compensatoria entrega a una dimensión racional deriva en una unilateralización que posterga dimensiones humanas y espirituales más esenciales (piénsese en el actual desafío de la inteligencia artificial)–. La reacción contra esa unilateralización cuando Dave, el protagonista de las últimas secuencias definitorias del filme, desliga el computador que hasta entonces era el conductor del “viaje” y queda así entregado a la incertidumbre, enterándose de que el viaje espacial apunta más allá de lo que le fue informado en tierra; las instancias que lo conducen al descubrimiento de un sentido transcendente a través de un vertiginoso “viaje” en la luz (una “odisea”, nuevamente); las secuencias finales en que el personaje –ya, a esta altura, un símbolo del ser humano peregrinando en busca de respuestas al enigma de su vida y de su muerte– vive una serie de metamorfosis en una misteriosa sala que sugiere, por su ambientación y desarrollo, la superación de los condicionamientos de tiempo y espacio; el oscurecimiento total de la pantalla que sugiere la aproximación de la muerte y la inesperada reaparición del monolito, hacia quien el personaje extiende su mano en un gesto no menos enigmático que luego consideraremos. Por último, la imagen final del filme en que un niño, el mismo Dave, reconocible en el color de sus ojos a través de las sucesivas transformaciones que ha sufrido, aparece fluctuando en el espacio en una esfera que evoca una placenta –símbolo nítido de renacimiento– y que cierra el filme con una inquisitiva mirada del personaje hacia el espectador.
Esta rápida evocación de algunas de las secuencias del filme apenas pretende dar cuenta de la creatividad con que el director ha ido pautando su desarrollo; pero apunta, también, a otra característica que lo torna especial: el misterio del mensaje que transmite y su conjunción con las imágenes a través de las cuales lo va manifestando.
Esta riqueza de las imágenes del filme fue de algún modo reconocida en su momento con la concesión de un premio Oscar por los efectos especiales que presenta. Tal reconocimiento –si bien ampliamente merecido, pues hasta hoy llama la atención cómo pudo haber sido alcanzado hace casi 60 años, cuando la tecnología cinematográfica no había alcanzado el desenvolvimiento de que hoy disfruta– tiene el efecto paradójico y contradictorio de centralizar la atención en un aspecto formal del filme cuya relevancia consiste, más bien, en su adecuación al misterio que transmite, pues es en la conjunción de ambos aspectos que radica, a nuestro parecer, su relevancia estética y espiritual.
Detengámonos, pues, un poco más, en el significado que el filme transmite, sin ignorar que el lenguaje simbólico es el vehículo a través del cual su significado se va perfilando. El enigma surge ya en la primera parte, cuando en medio del primitivismo del ambiente evocado y de la violencia que lo caracteriza, aparece por primera vez el estilizado monolito y comienza a transmitir una “enseñanza” que progresivamente permite emerger al hombre de aquella realidad elemental. El hecho de que ese conocimiento adquirido se exprese luego en forma inicialmente violenta y se acompañe con los sones estridentes del poema sinfónico Así hablaba Zaratustra puede insinuar una interpretación nietzscheana que, si bien puede aplicarse a ese momento inicial, no condice con instancias posteriores y con el desenlace de la película.
En su segunda parte, cuando ya en pleno siglo XX el nuevo hallazgo del monolito en la superficie lunar lleva a algunos astronautas a aproximarse a él con la intención de fotografiarse, un estridente sonido proveniente de él los desconcierta e impide la pretendida grabación. Algo hay en él que rechaza la pretensión humana de encararlo como un mero objeto de interés.
En la tercera parte, luego del conflicto de los protagonistas de una nueva misión espacial con el computador a quien se confió la conducción (y hasta la supervisión del “estado psicológico” de los navegantes…) y que pretendió usurpar la gloria de la misión desplazando a sus protagonistas humanos, Dave, comandante de la nave, es sorprendido cuando, después de desligar el computador, se entera de que el verdadero objetivo de la misión fue ocultado a los expedicionarios y confiado al computador. Se revela, entonces, que no solo HAL había traicionado a los astronautas, sino que también los organizadores terrenos de la misión les habían “utilizado” como “instrumentos” de una búsqueda de “conocimiento”. El peligro que una tecnología pretendidamente superior puede suponer no depende, pues, de ella misma, sino del “uso” inadecuado que de ella hace el propio ser humano; lo cual remite, nuevamente, a interpelarlo en su responsabilidad ética, por la confianza excesiva que a veces deposita en instancias que deberían estar a su servicio.
Pero, más allá de la vigencia que estas constataciones puedan tener, no se limita a ellas el mensaje del filme; y por eso no concluye, tampoco aquí, su desarrollo.
Hay una cuarta parte de la odisea espacial significativamente titulada por el director “Júpiter y más allá del infinito”. Además del carácter apelativo del propio título, es interesante observar que, más allá del texto literario originalmente elaborado por Stanley Kubrick y Arthur Clarke, el director cinematográfico cambió varios aspectos significativos. Por ejemplo, la meta final del viaje: no ya una luna de Saturno, sino el planeta gigante del sistema solar, cuyo nombre, para los clásicos grecolatinos, identificaba al dios máximo; o, a veces, como en la Orestíada de Esquilo, al dios único, capaz de transmitir a los hombres la sabiduría a través del sufrimiento.
Pero lo más significativo de esos cambios es que, dejando de lado algunas de las especulaciones cientificistas con que el novelista tiende a insinuar un contacto con alienígenas, Kubrick prescinde de tal hipótesis y, a través del lenguaje simbólico, insinúa otra visión más amplia. Veamos si las escenas finales del filme pueden prestarse a tal exégesis.
Después del desligamiento del supercomputador, desprovistos ya de todo apoyo tecnológico, la nave y el protagonista habían derivado en el espacio sin ningún rumbo previsible o determinado por el hombre. En tal instancia el personaje es atraído por una misteriosa energía que lo conduce con vertiginosa velocidad (la velocidad de la luz, en que quedan suspendidas las categorías habituales de tiempo y espacio) y lo deposita inexplicablemente en la misteriosa sala que evocábamos al principio. A partir de allí acontecerán las significativas secuencias finales que acaban de perfilar el sentido último de la odisea.
Dave pasa por una serie de metamorfosis a través de las cuales se van percibiendo, en su rostro, señales de envejecimiento, como si el vertiginoso “viaje” anterior a la llegada a la sala y los cambios que en ella experimentó fueran describiendo apresuradamente el paso del tiempo en su vida, hasta quedar situado en un lecho de agonía acompañado por una ansiosa respiración.
Inesperadamente, irrumpe en escena el monolito, que se aproxima lenta y progresivamente a él. El gesto con que Dave, anciano y ya en agonía, lo recibe, no parece una actitud defensiva, de temor o rechazo, sino casi una invocación.
Ha sido señalada por algún intérprete la semejanza que la escena tendría con el gesto con que Adán, reclinado en tierra, extiende su brazo y su mano hacia la figura de Dios Padre que se aproxima a él tendiéndole su brazo hasta tocar con su mano la mano de Adán, en un gesto de misericordia y rescate como aparece representado en la famosa pintura de la Capilla Sixtina.
Considerada aisladamente, tal asociación puede parecer arbitraria; pero nada hay en ella que entre en colisión con el contexto simbólico en que está envuelta la escena del filme.
El monolito va agigantándose a medida que se aproxima al lecho del agonizante, hasta ocupar completamente con su oscuridad toda la escena, sugiriendo la muerte del astronauta. Pero inmediatamente la escena vuelve a iluminarse y aparece la imagen del niño fluctuando en el espacio envuelto en su placenta esférica, con sus ojos en los que es posible reconocer, nuevamente, la identidad de Dave, símbolo nítido, ahora, de renacimiento. El rostro del niño va ocupando también progresivamente toda la pantalla hasta quedar frente a frente con el espectador, mirando hacia él con un rostro inquisitivo, como si le interrogase y le interpelase respecto al sentido de lo que acaba de contemplar. Y con tal mirada se cierra el filme.
¿Qué sentido tiene esta secuencia y en qué medida puede ser vista como el mensaje final que la historia transmite? No es fácil determinarlo. Pero la semejanza con la pintura de la Capilla Sixtina puede ser una pista. Cabe considerar esa hipótesis. De ser así, el monolito se reviste entonces de una significación transcendente. Su presencia en ese momento, como también su reiterada aparición en momentos significativos del filme estaría sugiriendo, pues, una presencia providente y misericordiosa que atrae al hombre hacia sí a través de las diversas instancias de su devenir personal e histórico, de su odisea.
La imagen final del niño sonriente y resucitado expresaría, entonces, la esperanza y la confianza en un destino transcendente y benévolo para el hombre.
¿No puede ella asociarse, también, con las palabras de Jesús dirigiéndose a sus discípulos y diciéndoles: “Si no os tornareis como niños no entraréis en el Reino de los Cielos”?
Más allá de estas aproximaciones, puede el lector preguntarse si la interpretación que hemos hecho del mensaje final del filme y de todo su desenvolvimiento hace justicia o no a las imágenes por él evocadas. Podrá, pues, verse desafiado, como también lo fuimos nosotros, a preguntarse por su sentido último, del que hemos pretendido dar cuenta a través de este itinerario.
En todo caso, quedará en pie no solo la belleza plástica de las imágenes presentada en el filme, sino también la atracción que despierta en quien lo acompaña con atención; y la imagen final del rostro del niño que queda contemplándolo podrá interrogarlo, como diciéndole: “Y ahora, ¿tú qué dices de todo esto? ¿Dice todo esto algo para ti?”.
En fin, más allá de la respuesta que cada uno dé a estas preguntas, esperamos que este itinerario en que fuimos invitados a participar pueda al menos insinuarnos la sospecha de que 2001 es, efectivamente, un clásico del cine.
*Germán Varela, sacerdote uruguayo. Superior de la Institución Dalmanutá, de la Iglesia Católica, en Brasil.