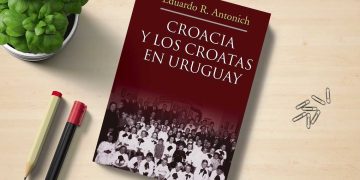Cuando hablamos de las virtudes cardinales dijimos que son cuatro: la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. Ahora vamos a ir subiendo los escalones, desde la más personal, hasta la que mayor impacto tiene en nuestra vida y en la vida ajena, que es la prudencia. Como siempre, conviene recordar que cada virtud que luchamos por incorporar nos ayuda a vivir las otras: todas están, de algún modo, interrelacionadas.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1809 que “la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón” (cf Si 5,2; 37, 27-31). La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento: “No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena” (Si 18, 30). En el Nuevo Testamento es llamada “moderación” o “sobriedad”. Debemos “vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente” (Tt 2, 12).
El desorden de las pasiones en el ser humano es fruto del pecado original. Por eso cuesta adquirir las virtudes humanas: porque hay que ordenar con la inteligencia y la voluntad algo que alguna vez estuvo ordenado, pero que después de la caída de Adán y Eva se desordenó. La pauta de que en algún momento las cosas estuvieron ordenadas creo que nos la da el hecho irrefutable de la paz interior que nos inunda cuando logramos actuar de forma virtuosa (y viceversa…).
Así, si nos sentimos atraídos por placeres como la comida, la lucha básica por la templanza consistirá en limitarnos a comer solo a la hora del desayuno, el almuerzo, el té o la cena. Y no andar “picoteando” por ahí…
En la época en que las parejas solían casarse, era común ver en las fiestas a mucha gente agolpándose en torno a la mesa principal para servirse las delicias que los novios ofrecían a sus invitados. En aquellos tiempos, los que sabían moderar sus apetitos hasta que la mesa se vaciara –de comensales– siempre encontraban algo que servirse, sin pasar por aglomeraciones y colas interminables… La templanza paga.
También paga la templanza –aunque hoy se viva poco– cuando los novios esperan al día del matrimonio para entregarse plenamente el uno al otro. Soy consciente de que a algunos les causarán risa estas palabras. Ríanse todo lo que quieran, pero les aseguro que buena parte de los problemas y las rupturas que padecen hoy muchas parejas –embarazos inesperados, abortos, etc.– son fruto de no haber practicado la virtud de la templanza cuando debían hacerlo. Como siempre, si no obramos conforme a lo que conviene a nuestra naturaleza, no somos más libres: casi sin darnos cuenta nos volvemos esclavos. En este caso, esclavos de nuestras pasiones, con todos los problemas que ello conlleva. El que ríe último, ríe mejor.
Una vez más, creemos importante recordar que la virtud de la templanza, como toda virtud, es una cima o cumbre entre dos valles viciosos, por exceso o por defecto. Si hablamos de la virtud de la templanza en relación con el goce que brindan los alimentos, la virtud estará –en general– en no comer desaforadamente cuanta cosa nos pongan enfrente –vicio por exceso– y en no hacer unas dietas o abstinencias tales de alimentos que pongan en riesgo nuestra salud –vicio por defecto–.
De modo análogo, la virtud de la templanza en relación con el goce sexual deberá vivirse de acuerdo con el estado de vida de cada uno. Así, hay una castidad de quienes son solteros, tengan o no proyectado casarse y formar una familia en un futuro relativamente cercano; hay una castidad de quienes están casados y renuncian a toda relación íntima fuera del matrimonio; y hay una castidad de quienes se comprometen a vivir el celibato y entregan su vida exclusivamente al servicio de Dios y de sus hermanos los hombres. En cada caso, la virtud de la castidad exige dominar con la inteligencia las pasiones desordenadas.
Por último –y no menos importante– cabe recordar que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica citando a San Agustín, “nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. […] lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza […]”.